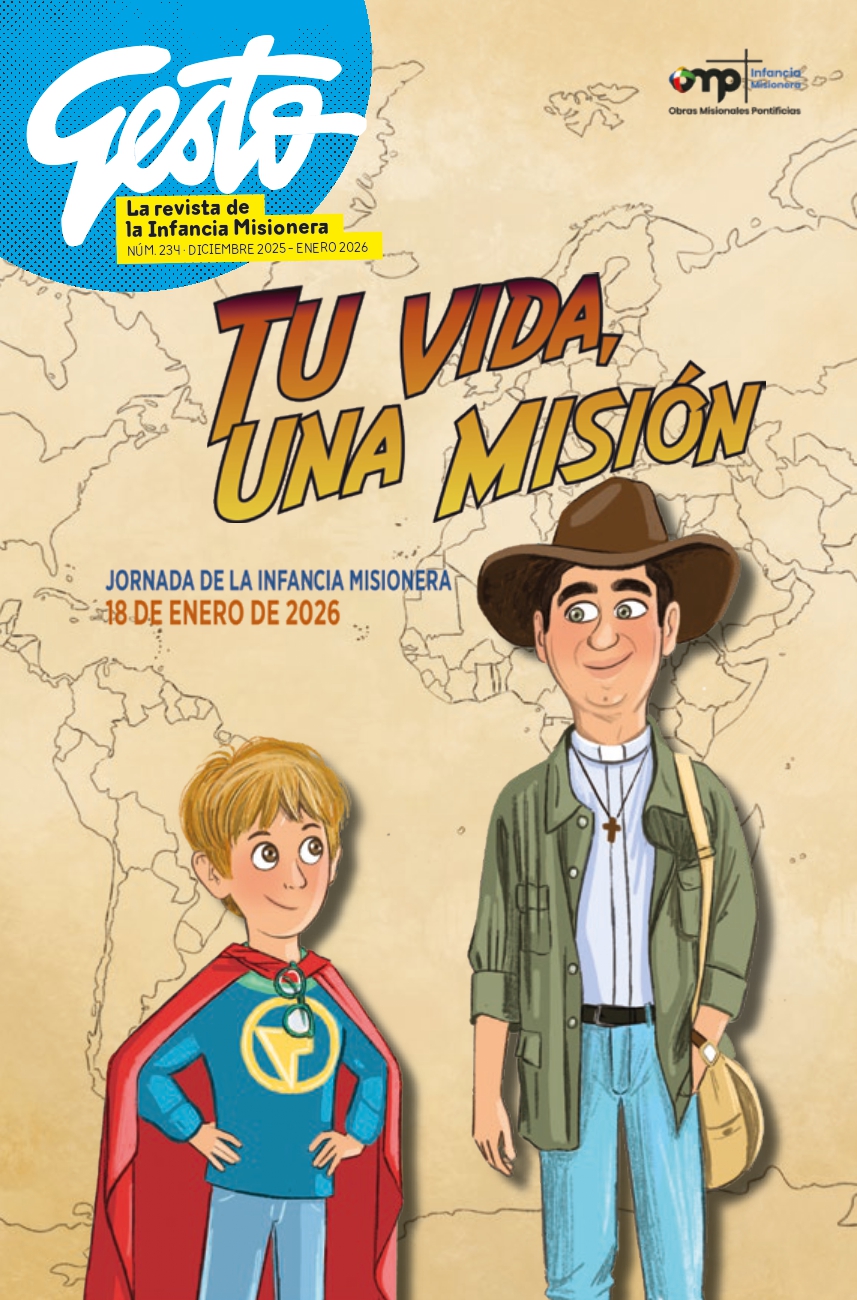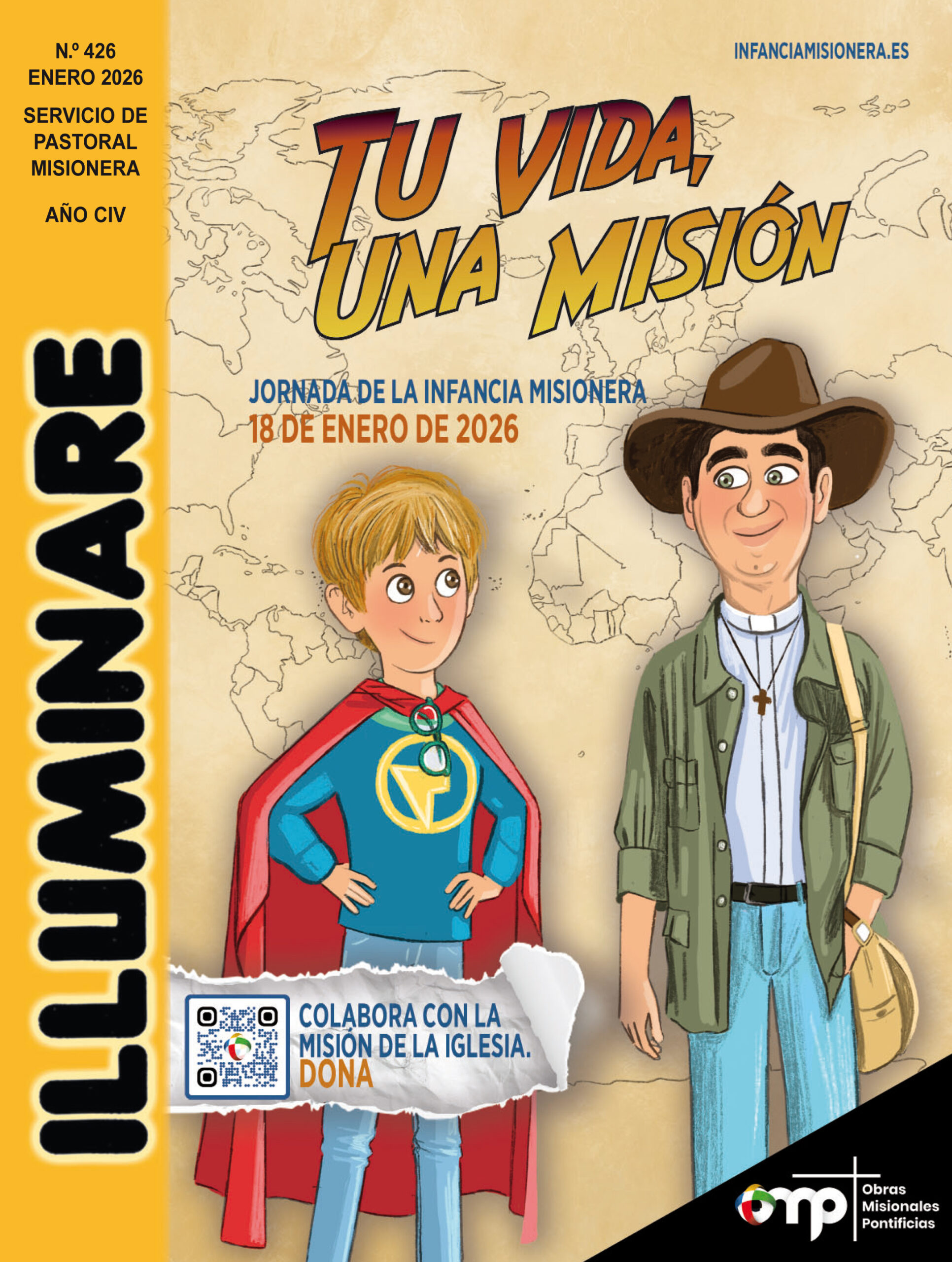En muchos lugares de África la gente malvive en sociedades divididas y sin perspectivas de un futuro mejor. Pero también allí son muchas las personas que testimonian que la Iglesia es un signo de unidad y esperanza. El obispo Jesús Ruiz, que trabaja en la República Centroafricana, es una de ellas.
PRÓLOGO. "EN MI VIDA NUNCA HE ELEGIDO MIS
DESTINOS"
A monseñor Jesús Ruiz las palabras parecen brotarle de un
pozo de infinito cansancio. No es solo por pasar la mayor parte de su tiempo recorriendo
miles de kilómetros en una remota diócesis devastada desde hace por lo menos
siete años por numerosos grupos armados, sino, sobre todo, por haber absorbido
la dura existencia de sus diocesanos de Bangassou, de donde es obispo auxiliar
desde 2017. Natural de un pueblecito de Burgos, pero con raíces sorianas, es
posible que aprendiera a ser un pastor itinerante de su padre ferroviario, lo
que, según él, marcó a su familia: “Somos tres hermanos, y cada uno fuimos
naciendo en una estación de tren distinta”. Mientras realizaba sus estudios de
Teología en el seminario de Burgos, siempre quiso ser misionero. “Escuchaba a
los sacerdotes que venían de África y me quedaba encandilado”, dice recordando
sus inicios vocacionales. En 1982, al terminar sus estudios de Teología, entró
en los combonianos y, después de completar una licenciatura en París, en 1987
fue destinado a Chad, donde durante 15 años trabajó en parroquias rurales del
sur del país. Allí ejerció su ministerio en infinidad de comunidades rurales,
en lugares muy lejanos. Se volcó en la formación de catequistas y gestionó
proyectos de graneros comunitarios para luchar contra la penuria de alimentos.
Tras unos años de servicio en España como formador, en 2009 inició un nuevo
servicio en la República Centroafricana, donde fue párroco en Mongoumba, una
remota misión en la zona del sur. “Allí pasé ocho años y, cuando pensé que era
hora de volver a España, una llamada de la nunciatura en 2017 me obligó a
cambiar de planes”. Le acababan de nombrar obispo auxiliar de una diócesis
sumida en plena guerra. ¿Por qué aceptaste? “En mi vida nunca he elegido yo mis
destinos”, sentencia.
ESCENA PRIMERA PIGMEOS: ¿ACASO ESTOS NO SON SERES HUMANOS?
“¿Acaso estos no son hombres?”, decía el dominico Bartolomé
de las Casas cuando contemplaba, horrorizado, cómo trataban los conquistadores
españoles a los indígenas de América hace 500 años. Eso mismo debió de sentir
el padre Jesús cuando llegó a la misión de Mongoumba hace diez años y vio cómo
sus feligreses trataban a los pigmeos, que viven en algunas zonas de selva
profunda del territorio de esta parroquia. El que esto escribe visitó Mongoumba
allá por 1989 y se le quedó grabada la imagen de hombres de corta estatura que
aceptaban, con la mirada perdida y como lo más natural del mundo, que sus
propios paisanos centroafricanos les pagaran con un cigarrillo o con un par de
vasos de aguardiente casero, después de una jornada interminable deslomándose a
trabajar en una finca de café. El misionero evoca sus intentos por “hacer que
sus compatriotas de otras etnias les aceptaran como parte de ellos, algo que a
la gente parecía sonarle a chino”. Entre sus recuerdos de esos años, relata lo
que le pareció una pequeña victoria en favor de la unidad y la integración de
los más marginados. “Les visitaba a menudo en sus lejanos poblados en la selva,
y un día un matrimonio pigmeo me pidió prepararse para el bautismo. Aquello fue
el punto de entrada que necesitaba. Durante tres años fui a verlos todas las
semanas y la pareja reunió a otras 40 personas para seguir el catecumenado”.
Después de un intenso periodo de catequesis, al final se bautizaron 35, algo
que marcó un hito en la relación entre pigmeos y el resto de la feligresía:
“Recuerdo el orgullo que vivieron al sentirse parte de una comunidad cristiana
donde se sintieron acogidos con dignidad”.
ESCENA SEGUNDA "QUÉ VERGÜENZA, ¡UN OBISPO
MUSULMÁN!"
Los últimos años del padre Jesús en Mongoumba fueron
especialmente duros. Tras varios meses de muchos rumores y una gran
incertidumbre, en marzo de 2013 llegaron al poder los rebeldes de la Seleka (de
mayoría musulmana): “Mucha gente escapó a los dos Congos, cuyas fronteras están
vecinas a Mongoumba. Esto destruyó el tejido social de la parroquia y hundió
los servicios básicos, sobre todo la educación, ya que cerraron las escuelas”.
El alcalde, musulmán, consiguió que la Seleka no hiciera estragos en el pueblo,
y el resto del año pudieron vivir una cierta calma. Pero cuando llegaron los
antibalaka (que se levantaron para combatir contra la Seleka, y por añadidura
organizaron una verdadera caza al musulmán), tras atacar Bangui en diciembre de
ese año, empezaron las tensiones. “Organizamos un comité de paz entre
cristianos y musulmanes para evitar actos de violencia. En enero de 2014 nos presentamos
dos veces a la puerta de la mezquita para evitar que los antibalaka la
destruyeran. La primera vez éramos 3.000 personas y no se atrevieron a hacer
nada, pero en la segunda ocasión la gente ya tenía más miedo y solo fuimos unos
70. Nada más marcharnos los milicianos destruyeron el edificio”. A partir de
ese momento, las cosas empeoraron: “Escondí en mi casa a algunos musulmanes, y
los imanes, antes de marcharse, me confiaron varios ejemplares del Corán para
que los guardara”. Poco pudo hacer cuando los antibalaka entraron en la
parroquia y, tras amenazarle de muerte, se llevaron todo. “Fue muy duro sentir
la incomprensión de la gente, sobre todo un día en que una multitud enfurecida
me paró y empezó a golpear mi coche. No podían entender que un sacerdote tiene
que defender a cualquier persona que esté en peligro, ya sea cristiana o
musulmana”. Durante sus últimos meses de párroco en Mongoumba, en 2017, intentó
por todos los medios crear un ambiente favorable al retorno de los musulmanes.
Sentó las bases para esta ansiada reconciliación, pero, como Moisés en camino a
la tierra prometida, se marchó sin ver resultados. “El día de mi acción de
gracias por la consagración episcopal –cuenta en su diario– una carta de
bendición y agradecimiento de los musulmanes que están refugiados en el Congo
me llegó al corazón”. Hoy, dos años más tarde, muchos de ellos están volviendo
a sus antiguas casas, las cuales han quedado destruidas total o parcialmente.
Su reintegración no ha conocido muchos obstáculos, en parte porque son ellos
quienes se encargan de la mayor parte del comercio, y sus vecinos saben que
durante su ausencia no se encontraba nada en las tiendas. Tal vez muy pocos se
acuerden de que fue un humilde cura español el que se batió el cobre durante
años para que en aquel villorrio pudieran volver a convivir cristianos y
musulmanes de esta y de las futuras generaciones.
ESCENA TERCERA RESURRECCIÓN EN LA MORADA DE LA DESESPERANZA
Decía el maestro de periodistas Ryszard Kapuscinski que la
mayoría de las guerras contemporáneas se libran en lugares remotos donde apenas
llega alguien para contarlo. Un conflicto armado en lugares así de África
apenas deja huella. No hay ciudades que hayan quedado en ruinas y que se puedan
fotografiar, porque las muertes tienen lugar en poblados donde no hay nada. Un
día las armas se callan, pero la guerra continúa en el corazón de los seres
humanos, que ya no vuelven a vivir en cohesión social como antes. Este es el
panorama que el obispo Jesús se encuentra cuando visita las comunidades
cristianas de su diócesis. Un día en que el prelado se preparaba para visitar
una zona de su diócesis durante la última Semana Santa, le llegó una carta de
uno de los párrocos diciéndole que no se molestara en desplazarse. “Dos meses
antes, él y su vicario habían venido para quejarse de que nada funcionaba en la
parroquia: convocan el Consejo Parroquial y nadie viene; a la misa diaria, solo
uno o a lo máximo dos cristianos...; el catequista ha dimitido, pues quiere más
dinero y ahora no hay catecúmenos; cuando van a celebrar a las capillas
recorren decenas de kilómetros, pero a menudo solo los niños les acogen y un
puñadito de ancianos...”. Pero algo le dijo en su interior al bueno de monseñor
Jesús que para abrir nuevos caminos no siempre hay que seguir lo que parece más
fácil, y decidió no hacerles caso: “Mantuve mi agenda y me presenté cuando
nadie me esperaba. Gracias a Dios, encontré la asamblea parroquial reunida con
representantes de cada capilla. Les escuché y les dije que quería visitar todas
las comunidades y ver su realidad”. Una realidad muy dura. La diócesis de
Bangassou es enorme, con un territorio equivalente a la mitad de Andalucía.
Recorrerla supone conducir a paso de tortuga por carreteras llenas de zanjas,
donde uno termina estancado en el barro o teniendo que esperar durante horas
hasta poder cruzar un río. Pero lo peor de todo es que toda la diócesis vive en
una situación de conflicto y desplazarse por ella supone afrontar numerosos
riesgos. Muchas parroquias han sufrido ataques que han causado muertos y han
obligado a miles de personas a huir de sus hogares, ante el acoso de grupos
armados de distinto pelaje: Seleka, antibalakas, yanyawid venidos de Sudán,
pastores nómadas fulanis armados y los rebeldes ugandeses del Ejército de Resistencia
del Señor (LRA, en sus siglas en inglés). La violencia, con su espiral de
represalias y venganzas, ha generado miedo y desconfianza entre cristianos y
musulmanes, creando cada día nuevas divisiones. El obispo recuerda que, nada
más llegar a su nuevo destino, le impactó “la violencia ciega y el ambiente de
odio intercomunitario horrible, alimentado por mentiras y que ha empujado a
muchos jóvenes a unirse a las distintas milicias”. Convencido de que un pastor
tiene que ser un signo de unidad, insiste en que “en la Iglesia tenemos que
crear espacios para que la gente esté junta y vuelva a relacionarse”. Su
primera etapa tiene por destino Ouazoua: “La capilla, construida en 1962, se
cae a pedazos..., y dan ganas de huir. Hace un calor insoportable y me siento
como en el horno ardiente donde echaron a los tres jóvenes, Sidrac, Misac y
Abdénago, que narra la lectura de esta quinta semana de cuaresma. Veo que al
final de la iglesia, los jóvenes (muchos, antibalakas) se agolpan buscando algo
de fiesta y ambiente, pues no saben adónde ir... Los líderes de la comunidad
son más viejos que los ladrillos de la capilla..., sin fuerza. Un sagrario en
madera, abierto, donde guardan la Eucaristía en un bote de mermelada...; solo
un anciano bautizado en 1951 ha venido a comulgar. En el centro de mi homilía
siempre el misterio pascual: ‘Nadie está perdido…; hemos sido salvados gracias
al amor de Cristo en la cruz… Todos podemos obtener gracia en él: antibalakas,
gente que abandonó, jóvenes y niños...’. ¡Qué pobreza! Dos horas en una sauna
insoportable. Hay que ser muy optimista para ver el futuro de esta comunidad.
Sin embargo, seguimos soplando para que la brasa no se apague y que de estas
cenizas surja un nuevo fuego”. La segunda comunidad se llama Bema. Cuenta monseñor
Ruiz que, en 2016, muchos de sus jóvenes, apoyados por los selekas, quemaron y
destruyeron algunas casas de la vecina localidad de Ouango. “Una hostilidad
fratricida se declaró desde entonces entre las dos localidades, y fue gracias a
la mediación del párroco, el padre Cedric, como consiguieron, año y medio
después, hacer las paces con ritos tradicionales”. Desde entonces, Bema, que
está a orillas del río que hace frontera con la República Democrática del
Congo, se ha convertido en una ciudad muy codiciada por sus grandes mercados,
que dejan mucho dinero por las tasas de aduana. Tras cuatro años en manos de la
Seleka, en julio de 2017 los antibalakas la conquistaron. Cuando llega el
obispo, se encuentra con que el Ejército nacional acaba de entrar en Bema hace
una semana. Están decididos a resistir allí cueste lo que cueste, no tanto por
fervor patriótico, como por el dinero de los impuestos que entrará en sus
bolsillos y que, sin duda, será mucho más que la exigua paga que reciben. Es
Viernes Santo, y en la capilla de Bema la gente sigue muy atenta la celebración
de la pasión y muerte del Señor: “Al final de las más de tres horas de
celebración, me siento indispuesto, mareado y con ganas de vomitar. Con gran
dolor para ellos... y para mí. Pienso que es el cansancio acumulado, pero en
plena noche se manifiestan los signos del paludismo, con fiebre alta, dolor de
cabeza, diarrea y mal por todo el cuerpo... Me duele en el alma tener que
suprimir la celebración pascual en la noche del sábado en la comunidad, y envío
al diácono para que celebre la Pascua con ellos”. El obispo se queda en su
“tumba palúdica”, como el mismo la llama, durante los días siguientes: “El
martes, ya repuesto un poco, he podido celebrar la eucaristía con los más de 50
neófitos que han recibido el bautismo en Bema y los alrededores en esta Pascua.
El evangelio del día nos muestra a Jesús resucitado que sale al encuentro de la
desconsolada Magdalena, que no hace más que llorar porque le han robado a su
Señor: ‘¡María...!’; ‘¡Rabboni...!’. Les he invitado a estos jóvenes a pasar de
una mentalidad de bautizados –lo cual aquí es casi un logro social– a una nueva
mentalidad de ‘discípulos de Jesús’. Insisto en que el secreto está en el amor
a ese Jesús que no vemos, pero que murió y resucitó por nosotros. Por amor,
para que tengamos vida”. ¿Está el obispo satisfecho con los 50 neófitos? Con la
perspicacia de quien ve más allá de las apariencias, piensa que “bautizados hay
muchos, pero discípulos de Jesús, pocos, como les he dicho mientras les invitaba
a convertirse en hombres y mujeres apasionados como María la de Magdala. Sin
amor por Jesús, no hay bautismo que dure”. Ni tampoco puede durar el aguante
ante tanta desesperación en uno de los lugares más olvidados del mundo. ¿Qué
significa ser obispo en un sitio así? Su respuesta es todo un programa de vida:
“Un pastor tiene que actuar como María al pie de la cruz: ella simplemente
estaba allí. Es como estar con un paciente en cuidados intensivos al que das la
mano y le acompañas con tu presencia para que venza a la desesperanza”.
Fuente: Revista Misioneros Tercer Milenio por José Carlos Rodríguez